Entre los intelectuales más importantes que tuvo Tierra del Fuego se encuentra sin duda Ricardo Rojas. En 1934, vivió durante cinco meses confinado en nuestra isla en calidad de preso político. Pensador de oficio, de aquella estadía forzada con la que sus perseguidores pretendían castigarlo, Rojas produjo una de las exégesis fundacionales de Tierra del Fuego.

“Archipiélago” es el título del libro que reúne sesenta y dos artículos ensayísticos y un epílogo fantástico que piensan y proyectan nuestro lugar en contra de la leyenda negra fueguina de Darwin. Origen de pensamiento auténtico, nuestro y desde nosotros, no exageraríamos si decimos, con perspectiva histórica, que con Ricardo Rojas llega la filosofía a la isla a enunciar su esencia. Esa esencia que tiene una de sus mejores síntesis cristalizadas en el parágrafo 12 de aquel libro donde se lee: “Dos rasgos singularizan a la Isla del Fuego, dos rasgos simbólicos que me complazco en señalar: sobre esta tierra no reptan víboras; bajo este cielo no truena el rayo.”
Efectivamente, hay en el mundo otros lugares sin víboras (como Irlanda donde las exterminó, según la leyenda, San Patricio) pero que tienen relámpagos y truenos. Hay también otros lugares sin rayos y truenos (como desiertos sin tormentas), pero que tienen serpientes. Ambas carencias, sin embargo, interseccionan de manera única en Tierra del Fuego.
Pero por supuesto que de ningún modo el asunto en cuestión aquí es una particularidad zoológica o brontológica. La intuición poética de Ricardo Rojas apunta directamente a la profundidad figurativa de las marcas de ausencia fueguinas. Esas que cuando uno explora a la luz de los sitios arquetípicos nos devuelven una primera certeza negativa respecto de nuestra tierra: esta isla nunca fue el sitio del perdido jardín del edén. No sólo por la falta del animal maldito que causó la expulsión del hombre del paraíso sino también por la ausencia del creador supremo, ya que el trueno, en la hermenéutica bíblica, resulta ser siempre la voz de dios. Por las mismas faltas, la isla tampoco pudo ser la incierta ubicación del jardín de las Hespérides, donde los reptiles custodiaban el árbol del fruto de la inmortalidad y donde además Hera, su dueña, se casó con el mismísimo dios del rayo.
La vacancia de los indicios universales de la divinidad y lo infernal remiten más bien a la idea de un jardín epicúreo, sin los demonios de la ignorancia y el miedo y sin los dioses celestiales que atemorizan a los hombres con sus castigos y preceptos. Pero al margen de cualquier especulación, lo que se advierte con facilidad luego de estas primeras conjeturas imaginarias, es que el trueno y la serpiente no son elementos figurativos casuales, disociados e irrelevantes. Por el contrario, ambos elementos resultan simbólicamente centrales y siempre estrechamente vinculados, como puede observarse también en muchas otras culturas. La relación entre ellos es de antagonismo, como en el caso de Perún y Veles en la mitología eslava o del “pájaro del trueno” y la “serpiente de cuernos” en los mitos aborígenes norteamericanos. Pero también la relación es de continuidad, como sucede en la simbología diaguita que estudió Juan Bautista Ambrosetti, donde la serpiente es “un rayo que cae a la tierra”. Por esta razón lo que signa a Tierra del Fuego, más que la ausencia de dos elementos representativos, es la inexistencia del eje semántico que se traza entre ambos. Eje que, con todas las previsibles equivalencias, puede identificarse como el que va de la luz a la oscuridad. Cuestión ésta, que hace parecer que, en su disputa por el mundo, los gemelos Ormuz y Arimán, se hubieran olvidado de pelear por esta pequeña porción de él que habitamos los fueguinos.
Dos desconcertantes anotaciones de Gusinde y Bridges sobre los que vivieron antes que nosotros aquí, muestran tal vez la problemática de la falta y lo que podría ser una extraña elaboración. El primero narra que los selknam tenían una palabra para nombrar al rayo e incluso para los truenos que atribuían al cielo y las tormentas, aunque los sonidos provenían, según señala el propio etnólogo austríaco, del crujir de los árboles del bosque. El segundo describe, entre las danzas relacionadas al Hain, una a la que denomina “danza de la serpiente” por los movimientos idénticos a los del reptil que hacen hombres tomados de los brazos y pintados con franjas de colores. A tal punto le impresiona la semejanza a Bridges, que llega a especular con que aquella tradición podría deberse a que los selknam conocieron ancestralmente a las serpientes cuando probablemente vivieron más al norte. De ser cierta esta idea, serviría también para explicar el primer caso de los nombres y palabras para lo que no hay.
Lo cierto es que sin las víboras y sin los truenos del rayo, aquí las tormentas se agitan sin dueño y las noches duermen huérfanas. Sin la llama celestial que latiga al hombre y brinda el fuego, sin el veneno que mata y es fármaco, Tierra del Fuego es una isla en el mundo más por las dos carencias excepcionales que por el mar que la rodea.
En el adagio de Rojas, Tierra del Fuego se determina entonces desde ese intersticio entre dos faltas, como aquel segmento que se establece entre la ausencia de lo que es propio del suelo y la ausencia de lo que es propio del cielo. Y esa falta de ordenadores en los extremos y sus clarificadores sentidos, según el pensador tucumano, parecen ser la causa descifrada de las contradicciones que se testimonian y agitan con belleza en la isla: bosques fríos con helechos y loros tropicales, nieblas densas y dobles arco iris, estepa árida y fangosos turbales, zorzales norteños con focas y pingüinos, ausencia de especies patagónicas y presencia de las de Oceanía.
Entre el silencio de dios y la indiferencia del demonio aflora entonces nuestra isla como una tierra auténticamente secular: sin mandamientos ni tentaciones, sin providencia ni acechanzas, sin milagros y sin hechizos. Tierra de puro tránsito. Porque las vacancias que nos definen hablan de que no hay animal que cuide y custodie los cuerpos de nuestros muertos cuando van a la tierra, ni espíritu que espere sus almas en la gloria de las alturas celestiales. Para quien muere, aquí solo hay la memoria de los vivos.
Entre dos vacíos, nuestra isla es así una gran concreción metafórica de la existencia humana. El extravío de la fría y viscosa noche de los orígenes se patentiza en la ausencia de víboras, sin el trueno del relámpago se figura el desconocimiento y la incertidumbre del destino. Ni maldita ni bendita, la isla del fuego que enuncia Ricardo Rojas se abre plena y exclusivamente al proyecto humano y a la fuerza libre de sus deseos, su voluntad y su trabajo.
(*) Secretario de Cultura y Extensión de la UTN Tierra del Fuego.
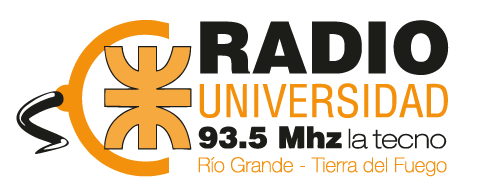










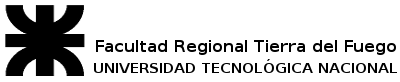

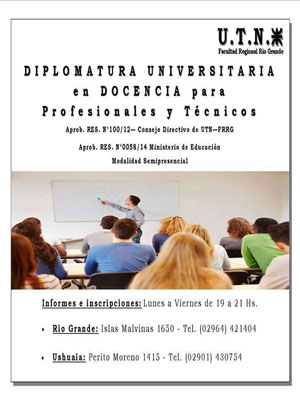









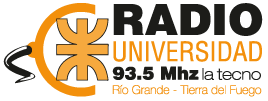
Post your comments